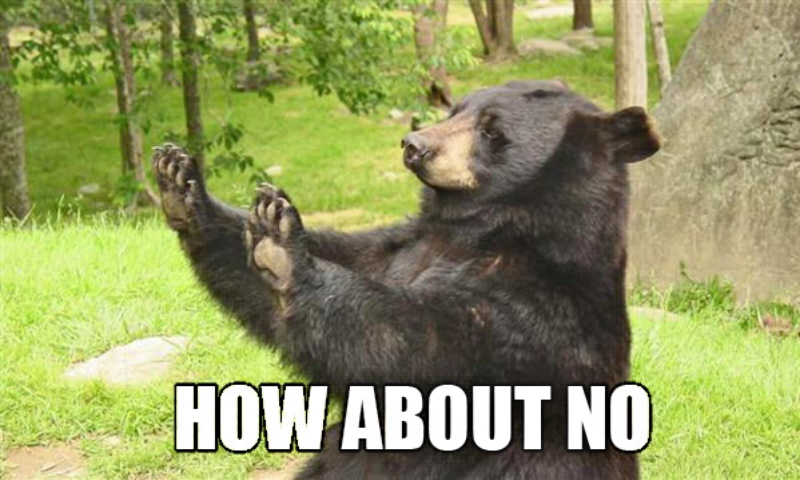Uno de nuestros temas de sobremesa es la costumbre que tienen algunos de oír «quizás» cuando dices «no». Mónica se apresura a decir que es una costumbre venezolana, pero yo la he visto en el pana serbio y he escuchado historias de como los jefes rusos encuentran siempre la manera de chantajearte para que aceptes algo que no quieres hacer.
Quizás sea una característica y condena de los países pelabola. O quizás pase en todas partes y lo distinto sea el grado de tolerancia que tiene cada cultura a la transgresión del espacio privado. Pedro dice que un tipo llamado Triandis teorizó sobre eso en los 90s.
En mi cultura, «no» es una palabra proscrita. Creemos que es de mal gusto usarla y en esas raras ocasiones en las que a alguien se le escapa, nos corresponde pedir una explicación. Así mantenemos ese código medio disfuncional en el que somos incapaces de expresar nuestra voluntad y a la vez nos parece completamente normal indagar sobre la voluntad del otro. Como nunca decimos «no», pensamos que el otro tampoco tiene derecho a hacerlo.
Una de las cosas más maravillosas de vivir en lugares donde se respeta al prójimo, es que cuando dices “no”, “no quiero» o «no me gusta», tu palabra suele ser final. Mi vida se partió en dos la primera vez que una persona interesada me aceptó un simple «no». Hasta ese momento, vivía sujeto a una constante evaluación de mis razones, rodeado de personas que esperaban respuesta a ese inocente pero transgresor «¿por qué no?». Una pregunta que exigía pre-elaborar justificaciones bizantinas para escaparme de posibles compromisos.
Sólo después de migrar fue que descubrí que puedes negarte sin ser juzgado. Que en el mundo existen lugares en los que todos entienden que la voluntad no necesita justificación y que lo cortés y lo correcto es decir «no» cuando quieres decir no.